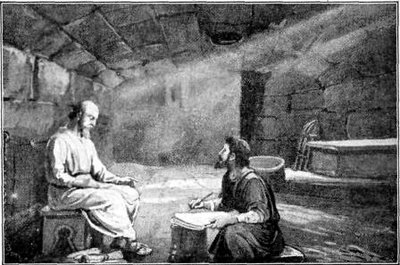En los tiempos bíblicos, el profesional conocido como amanuense era una especie de escriba, de secretario, que podía ser contratado para servicios puntuales o en carácter permanente -en el Imperio Romano-, generalmente era un esclavo. Él estaba a cargo de copiar textos y documentos.
Sin embargo, el trabajo de amanuense no se resumía solo a copias. Muchas veces, escribía los textos dictados por sus autores. Los motivos eran varios, entre ellos problemas de salud que comprometían la coordinación motora, deficiencia visual e incluso analfabetismo. El apóstol Pablo fue quien utilizó los servicios de los amanuenses en sus epístolas, que terminaron formando parte del Nuevo Testamento.
Pablo utilizó amanuenses en casi todos sus textos bíblicos, excepto en Gálatas – y en las salutaciones finales de otras epístolas, para garantizar su autoría, como era lo usual. De los 27 libros neo testamentarios, 21 fueron dictados a ese tipo de profesional de las letras. Algunas epístolas fueron concebidas cuando el apóstol estaba preso. Su ciudadanía romana le daba el derecho de recibir a un auxiliar, que llevaba sus cartas y las enviaba a los destinatarios.
Un amanuense de Pablo identificado en la Palabra Sagrada, fue Tercio (Romanos 16:22).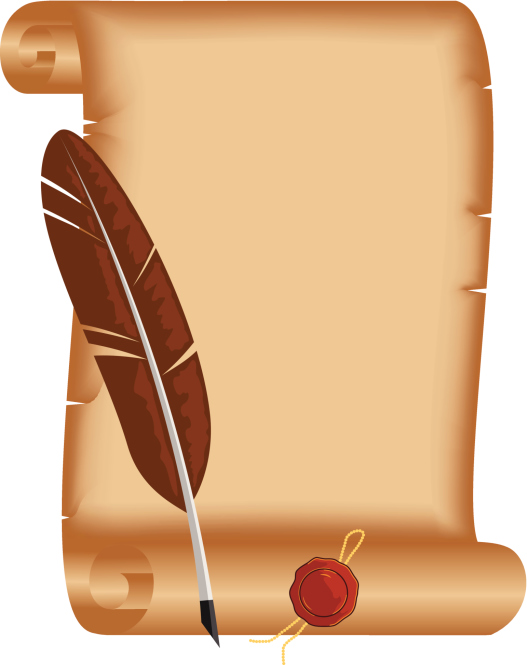
El amanuense podía ser más que un simple escriba. A veces, tenía la función de secretario, quien cuidaba de los documentos de su señor o patrón. Algunos eran redactores: se los informaba sobre los asuntos a tratar y escribían la totalidad de la carta, mostrando el resultado a quien servían.
Además de que el propio autor firmara el texto y escribiera las salutaciones finales (1 Corintios 16:21), muchas veces el amanuense también añadía sus salutaciones y su nombre (como lo hizo Tercio en Romanos).
“Escritor fantasma”
En la jerga literaria y periodística, the ghost writer (el escritor fantasma) es alguien que escribe un texto – incluso un libro – bajo la encomienda de otra persona. Esa persona que lo contrató firma como autor, y el real escritor permanece anónimo. La costumbre no es reciente: en la Antigüedad, griegos, latinos y judíos admitían que un redactor publicase textos y libros con el nombre de alguien célebre (vivo o muerto), en una especie de homenaje, sin que el real escritor fuera revelado. Tal vez de aquí haya surgido la costumbre de que el propio autor se identifique en el final del escrito, para que la autoría de los textos no fuera puesta en duda, aunque fuera manuscrito por un auxiliar, por motivos de necesidad o practicidad.
![]()