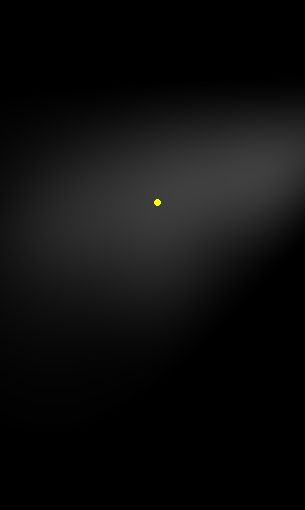 Él ya había notado una niebla rodeándolo: «Debe estar por llover», pensaba Martín. Poco a poco, esta iba creciendo más y más, aun así, parecía no importarle.
Él ya había notado una niebla rodeándolo: «Debe estar por llover», pensaba Martín. Poco a poco, esta iba creciendo más y más, aun así, parecía no importarle.
Martín era un muchacho que todos podrían definir como «alguien que se lleva bien con la vida», y de hecho lo era realmente. Estaba siempre dispuesto a cualquier cosa, conversaba con los vecinos, ayudaba a los más necesitados, se preocupaba por llevarles las bolsas a las personas mayores cuando las veía. «Es un chico de oro», siempre comentaban.
En el noviazgo, Martín era impecable. Le compraba regalos inesperados a su novia, la llevaba al cine sin que ella se lo pidiera, e incluso le abría la puerta del auto y le daba flores de estación – acto prácticamente «inconcebible» en los días actuales.
Todos los días, Martín salía a caminar, cuidaba siempre su salud, estudiaba bastante, y uno de sus lemas era trabajar mucho para no necesitar depender de nadie. Uno de sus sueños era ser muy exitoso en la vida.
Pero, poco a poco, se dio cuenta de que su visión no era más la misma. Y comenzó a observar eso cuando, hace algunos días, llegó a su casa y se tropezó con un puff. ¿Cómo no pudo haberlo visto? Realmente, su visión era cada vez menos eficiente. Un tiempo después, pasó a caminar palpando las cosas, prácticamente arrastrándose en su propia casa.
A cada día, sus pasos se volvían más cortos; sus manos tocaban la pared y las arrastraba hasta el final del pasillo hasta encontrar la primera puerta. Necesitaba saber de quién era la habitación. ¿Sería su propio cuarto? ¿El cuarto de sus padres? ¿Qué estaba pasando? Martín agarraba firmemente la manija de la puerta y cuidadosamente la empujaba para no perder el equilibrio; palpaba los objetos e intentaba ver si los reconocía.
Pero, unos pasos más adelante, se tropezó con un zapato tirado en el piso, se desequilibró y cayó mal. Ya estaba completamente ciego.
La madre de Martín entra al cuarto y lo encuentra llorando copiosamente. Ella llora junto a su hijo, pero hace de todo para que no lo note. No servía de nada, era como si sus oídos se agudizaran al punto de escuchar los lamentos más profundos de su madre. Nadie entendía aquella ceguera.
– ¡Está todo oscuro, mamá!
Ella solo balanceaba su cabeza negativamente.
Horas después, acostado en la cama, abría y cerraba los ojos, y no había ninguna diferencia. Si era de día o de noche, tampoco hacía distinción. Hace días que no salía de su casa; hace días, desde que se notó en esa oscuridad solitaria, se aisló de todos. Quedó amargado, rencoroso. Era como si estuviera pagando por algo que no cometió.
Un día, su madre lo llamó para almorzar, y él simplemente le gritó:
– ¡Sal de aquí! ¡Sal de mi cuarto! ¡No me molestes!
Parecía que la ceguera de Martín estaba haciendo desaparecer toda su esencia. Como si su verdadera identidad estuviera revelándose en la oscuridad.
Una determinada noche, Martín se acostó en el piso de su cuarto y comenzó nuevamente a llorar. Era lo que hacía siempre desde que había perdido la capacidad de ver la luz. Pensaba en los momentos en los que conseguía ver, en su ex novia, en sus antiguos amigos, en la vida que llevaba cuando podía ver.
Fue cuando observó un punto brillante en la pared. Martín no lo podía creer. ¿Había vuelto a ver? Se levantó y siguió rumbo hacia aquella luz del tamaño de un botón. No se tropezó, no se cayó y siguió confiado para intentar tocarlo lo más rápido posible.
Era como si su chance estuviera allí. «Si consigo ver una luciérnaga, verdaderamente podré ver las demás cosas también», Martín solo pensaba en eso. Estaba cansado, débil, con mal olor y con una apariencia que asustaba. Se había convertido casi en un mendigo dentro de su propia casa.
Martín seguía a pasos largos con la esperanza estampada en su rostro y su brazo estirado para poner su mano sobre aquella pequeña luz en la pared. Lo logró, y fue como si todas las luces del cuarto se encendieran instantáneamente. Todo quedó demasiado claro, todo se iluminó repentinamente. Incluso necesitó cerrar los ojos por unos segundos hasta que la iluminación deje de lastimar su visión.
Martín volvió a ver. La prueba de eso fue el espejo. Consiguió verse, analizarse, y darse cuenta de que la oscuridad es nada más que una forma de esconder lo que no queremos o no podemos ver; y que la luz en la pared, por menor que sea, tiene el poder de revelar lo que solamente nosotros podemos constatar.
Para eso, solo necesitamos encontrarla.
Para reflexionar
Podemos ser buenas y maravillosas personas, pero, cuanto más lejos estemos de la Luz, más cercanos estaremos de la oscuridad, y eso hará que nuestra real esencia un día se revele.
Encontrar la Luz es la única forma que tenemos de ver lo que no podemos, y así volvernos libres no solo de las tinieblas, sino también de nuestra propia oscuridad.
[related_posts limit=»7″]
